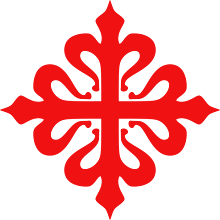Hoy en día solemos hablar de la economía en términos cuantitativos. Nos interesa que nuestra empresa gane más dinero y que el PIB de nuestra nación crezca más que el de las naciones vecinas. Se nos dice, sin rubor alguno, que “el objetivo es la eficiencia”. Esto resulta cuanto menos una contradicción, acaso un oxímoron, pues la eficiencia se define como capacidad para alcanzar objetivos al menor coste posible. Es decir, para que exista eficiencia debe haber previamente al menos un objetivo. La eficiencia no puede ser un objetivo en sí misma.
La idolatría de la eficiencia y la obsesión por la maximización numérica no es más que una forma de vestir la economía como fría y objetiva ciencia y de esquivar las implicaciones morales de la economía como actividad humana. Un ejemplo más de lo que el relativismo moral ha hecho con el pensamiento moderno. Cambiamos las preguntas fundamentales por los “métodos fundamentales”. Idolatramos la técnica, lo científico, lo racional, por la seguridad que nos ofrece su aparente objetividad frente a la amenaza de nuestra propia conciencia y su molesto afán por tratar de diferenciar entre el bien y el mal, conceptos que nos parecen caducos y obsoletos ante la cegadora visión del progreso humano. Evitamos mojarnos para no tener que preguntarnos de dónde viene la lluvia.
Recuerdo en mis tiempos universitarios como al estudiar la historia de las doctrinas económicas el profesor pasaba por encima del pensamiento económico de los escolásticos con bastante brevedad, y, si bien hacía gala de cierto orgullo nacional al presentar a
El pensamiento económico del que nos hemos dotado resulta infalible, pues el mercado es la respuesta objetiva a todas las preguntas. Pero ¿estamos realmente considerando todas las variables en nuestra magnífica ecuación?. ¿No estaremos, como sospechaba E.F. Schumacher, esquivando cuestiones como el carácter limitado de los recursos naturales o de nuestro propio tiempo, por no hablar de variables cualitativas como la moralidad o la felicidad humana?. En este sentido, es posible que estemos actuando como el ajedrecista novel, que juega con maestría una parte del tablero pero carece de una visión global sobre el mismo.